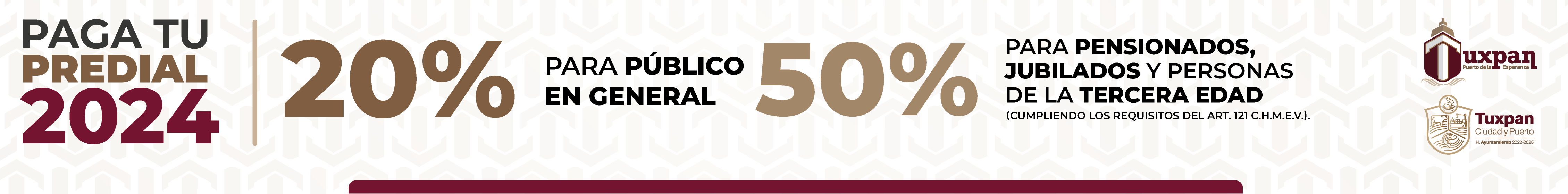Contra los debates
Por Alejandro Hope
Cada seis años, el país debate sobre los debates presidenciales. Y discute sobre los formatos, los moderadores y los candidatos. Y se congratula por la existencia de esos ejercicios, percibidos como el pináculo de la confrontación democrática, y se lamenta por su escasez y los compara (desfavorablemente) con los celebrados en otras latitudes.
Entre tanto debate sobre los debates, nadie debate si los debates entre candidatos son útiles para la vida democrática. Eso se da por sentado. Tal vez sería hora de cuestionar esa ortodoxia.
¿Para qué sirven los debates televisados entre candidatos presidenciales? ¿Para contrastar ideas y propuestas? No lo creo. Las discusiones sustantivas de política pública no pueden darse en bloques de minuto y medio. Por eso, las propuestas son reducidas a su expresión más minimalista, a su formulación más pelona, obviando cualquier detalle y cualquier matiz. Por eso, los debates hacen las delicias de las redes sociales: es casi imposible no parecer un idiota cuando hay que decir algo de sustancia teniendo de enemigo mortal al reloj.
Además, las ideas dejan poco en el público. Lo que se acaba recordando es la barbaridad, el puyazo, la pifia o la gracejada. Lanzar un insulto de colegial a un adversario -algo como “Ricky Riquín Canayín”- o proponer algo imposible pero vistoso -mochar las manos a los corruptos, por ejemplo- terminan siendo momentos mucho más memorables que cualquier idea razonable lanzada durante el evento.
Pero, al menos, los debates sirven para conocer a los candidatos y descubrir de que están hechos, ¿no?
No realmente. Un debate televisado es, antes que nada, un espectáculo. Y en ese espacio, gana el mejor actor, el que mejor pueda asumir un papel definido por sus asesores de imagen. Es decir, gana el que no se muestra como es.
Por otra parte, las virtudes requeridas para ganar un debate televisado no son necesariamente las requeridas para gobernar. El aplomo para deslumbrar en un escenario nos dice poco sobre el temple frente a una crisis, la integridad personal, la capacidad de liderazgo, o la aptitud para negociar entre intereses encontrados.
Por último, tal vez alguien gane en un debate, pero gana poco (salvo excepciones). Según los estudiosos en la materia, el impacto de un debate en las preferencias electorales tiende a ser modesto y a desaparecer a los pocos días. Dicho de otro modo, el país (y sobre todo sus clases parlantes) se vuelca con interés masivo sobre un evento que, en el mejor de los casos, va a mover la aguja electoral un par de puntos durante un par de semanas.
Ninguno de los problemas anteriores se resuelve con mejores formatos, conductores o candidatos. Tal vez los debates podrían volverse espectáculos más atractivos, pero seguirían siendo espectáculos. Tal vez los candidatos podrían ser más elocuentes, pero van a seguir teniendo que expresar cachos de ideas en fragmentitos de tiempo.
Optemos entonces por la heterodoxia y acabemos ya con los debates televisados entre candidatos. Sirven poco y distraen mucho.
Sustituyámoslos por algo más útil. Por ejemplo, como se ha propuesto en Estados Unidos, los candidatos y sus equipos podrían ser sometidos a ejercicios de simulación de crisis: un desastre natural, una corrida contra el sistema financiero, un ataque terrorista, un conflicto internacional, etc. Y sí, el evento sería transmitido por los medios masivos. Así tal vez aprenderíamos algo sobre la capacidad ejecutiva de los candidatos y su aptitud para tomar decisiones difíciles bajo presión.
Como mínimo, tal vez podríamos dejar de suponer que no hay virtud más presidencial que mentir, bromear, insultar, engañar y ofuscar frente a las cámaras y sin perder el estilo.