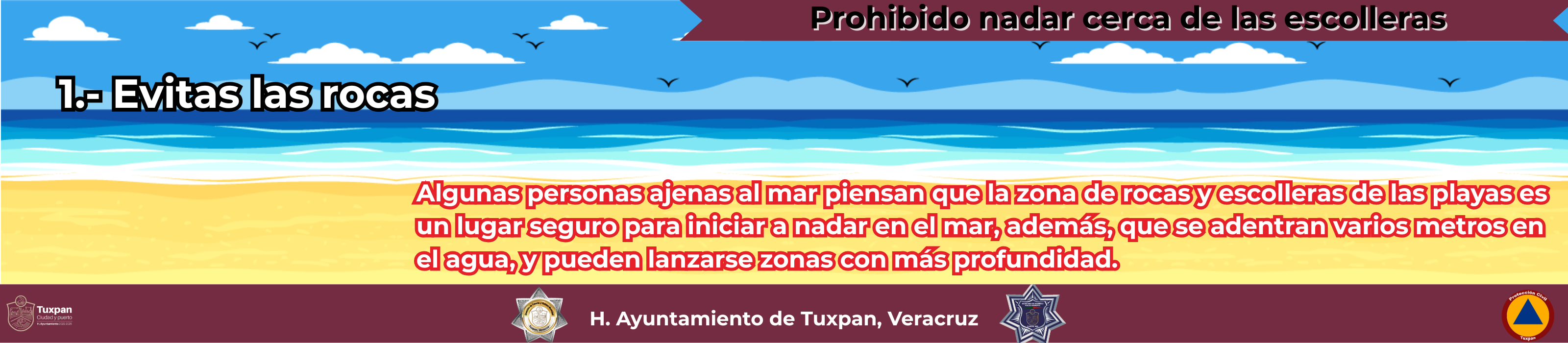Aquella noche del 6 de enero de 1986, el cielo era un manto profundo de terciopelo negro salpicado de diamantes, en una casa en Coyoacán, un niño llamado Sebastián, se encontraba dormido en su pequeña recamara, pero con un gran ventanal, soñaba con caballos alados y duendes galácticos, cuando algo extraño ocurrió: una luz, como un río dorado, atravesó las cortinas de su ventana, el brillo no era como el de las lámparas ni el de la luna, era un destello vivo, pulsante, que parecía susurrar secretos antiguos al corazón.
Sebastián despertó, abrió los ojos deslumbrado y corrió a la ventana, lo que vio allí cambiaría su vida para siempre, desde el cielo descendía una nave de forma extraña, como si un cometa hubiera perdido su camino y decidiera descansar en la tierra, sus bordes eran cromados, reflejando las estrellas en un mosaico brillante y una gran ventana en su centro dejaba entrever tres siluetas majestuosas, no eran hombres ni sombras, sino presencias que irradiaban un aura imposible de describir, como si cada uno portara la esencia del oro, del incienso y de la mirra.
De la nave emergió una chispa de luz, diminuta como una luciérnaga, que flotó en el aire antes de entrar directamente en el pecho del niño, Sebastián sintió cómo su corazón se llenaba de un calor desconocido, un amor tan puro que parecía abarcar todo el universo, en su mente resonó una voz suave y profunda: - Ahora tú serás nuestro embajador, recuerda: la magia no está en los regalos, sino en los corazones que saben creer.
Y así como había llegado, la nave desapareció, dejando tras de sí un cielo aún más lleno de estrellas, Sebastián sonrió, con la certeza de que algo extraordinario había ocurrido.
A la mañana siguiente, despertó con la emoción desbordándole el alma, salió corriendo al patio de la casa, gritando a todo aquel que pasaba por ahí: - ¡Vi a los Reyes Magos! ¡Bajaron del cielo y me hablaron! ¡Ellos existen, lo juro!, Los adultos lo miraban con una mezcla de ternura y escepticismo, como quien escucha a un niño inventar historias para no dormir, algunos reían, otros meneaban la cabeza, pero nadie se detenía realmente a escuchar, sin embargo, Sebastián no se desanimó, su corazón ardía con la chispa que le habían dejado, una llama que jamás se apagaría.
Pasaron los años, y el Sebastián se convirtió en hombre, pero, a diferencia de muchos, nunca dejó de creer, aquel recuerdo de la nave y las siluetas brillantes permaneció tan nítido como el primer día y aunque la vida le trajo dificultades y desengaños, la chispa en su pecho lo mantenía vivo y lleno de esperanza.
Un 5 de enero 35 años después, de aquella extraña visita, llegó a un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde los niños caminaban descalzos sobre la tierra seca y las estrellas parecían estar más lejos que en cualquier otro lugar, era la víspera de Reyes, pero no había risas ni cartas ni zapatos esperando regalos, los niños, apáticos y desconfiados, lo miraban con ojos vacíos, acostumbrados a la ausencia de la magia.
Esa noche, Sebastián les pidió que se sentaran en círculo y con la misma emoción que sentía a los cinco años, comenzó a contar su historia:
- Cuando yo era pequeño, vi a los Reyes Magos, no llegaron en camellos, sino en una nave que bajó del cielo, no me dejaron juguetes, pero me dieron algo mucho mejor: la certeza de que la magia existe, esa magia no está en los regalos que se compran, sino en el amor que se da, en las estrellas que nos cuidan desde arriba, en la belleza de un amanecer y en la sonrisa de un amigo, Los niños lo escuchaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, por primera vez, alguien les hablaba no de lo que no tenían, sino de lo que ya poseían: el cielo infinito, los sueños que aún podían nacer, la capacidad de creer. Cuando terminó, Sebastián señaló las estrellas, - Ellas siempre estarán ahí, como los Reyes Magos, no importa si no los ves, ellos están contigo, porque mientras creas, la magia nunca morirá.
Esa noche, algo cambió en el pueblo, los niños, que habían aprendido a endurecer sus corazones, comenzaron a mirar al cielo con nuevos ojos, en lugar de regalos materiales, encontraron un regalo más grande: el poder de imaginar, de soñar, de creer, y así, Sebastián, el niño que conoció a los Reyes Magos, dejó en ellos la chispa que había recibido aquella noche, una chispa que, al igual que las estrellas, nunca se apagaría.