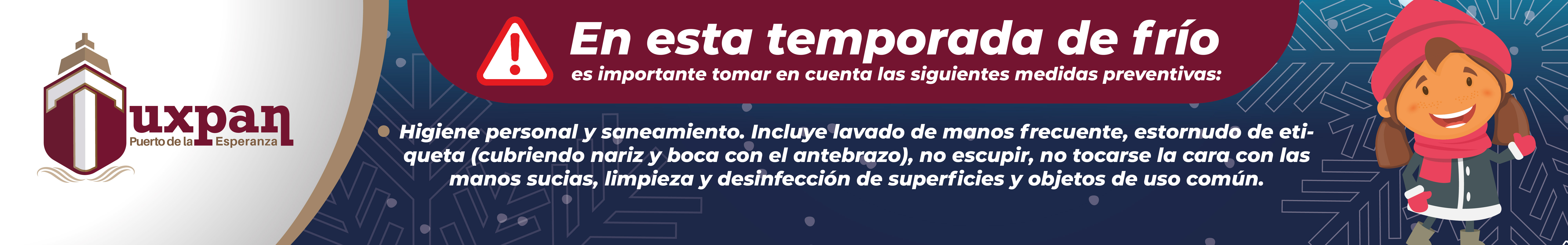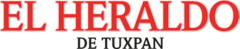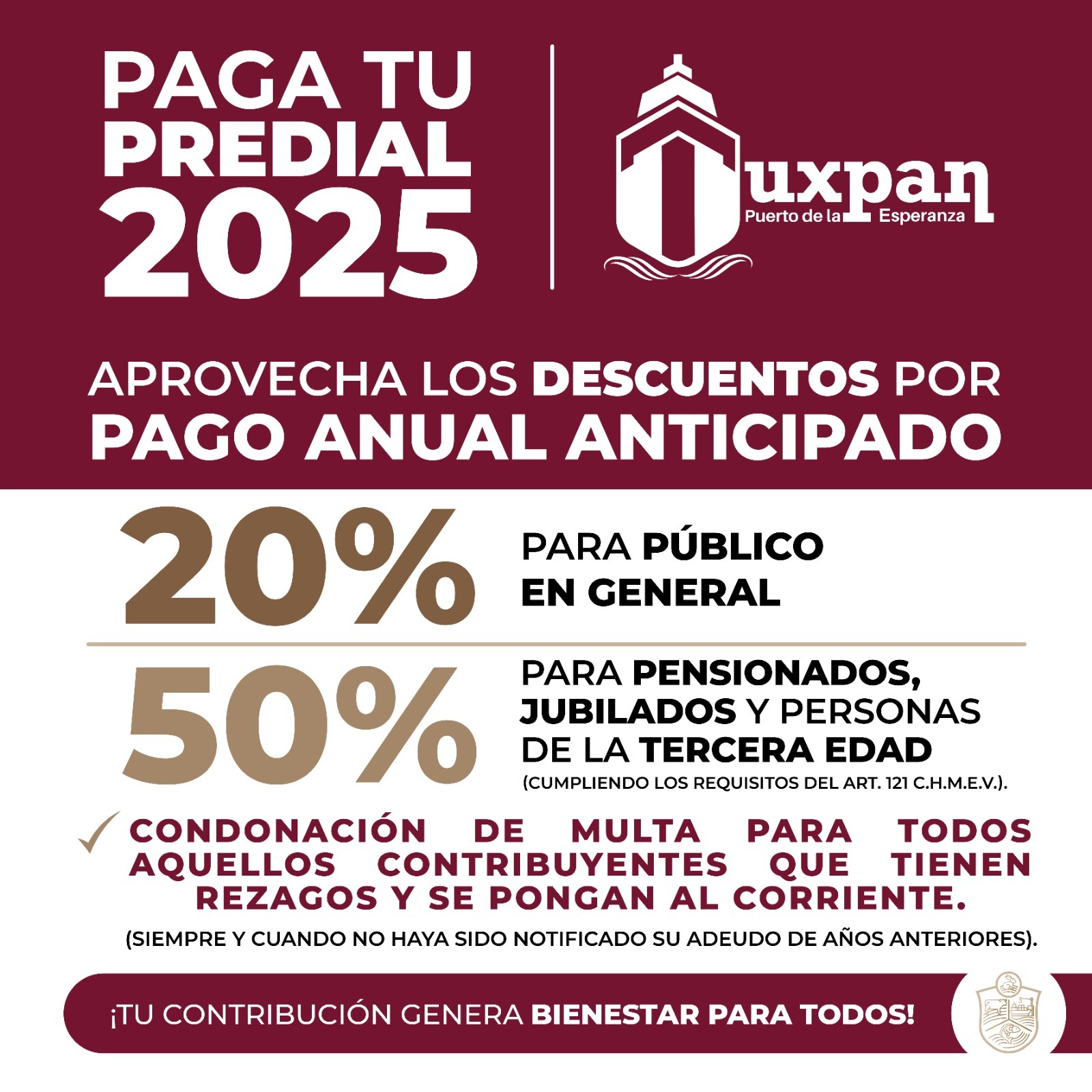Carlos Heredia Zubieta
¿Qué empuja a decenas de miles de familias centroamericanas y mexicanas a enviar a sus niños no acompañados hacia Estados Unidos? Hay múltiples factores, pero lo que buscan es escapar de la violencia y reunificar su familia en mejores condiciones.
A partir del 1 de octubre de 2013 más de 47 mil menores no acompañados han sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, cifra que podría llegar a 90 mil a final de septiembre de 2014. Aunque todos ellos son sujetos de deportación, hasta ahora 85 por ciento de ellos han logrado reunirse con sus familiares en territorio estadounidense al cabo de algunas semanas; a raíz de la crisis crece la presión para que los menores sean deportados de inmediato.
Conocemos el coctel explosivo que prevalece en Guatemala, El Salvador, Honduras y numerosas regiones de México: el legado de guerras civiles en el caso del triángulo del norte centroamericano y de la guerra contra las drogas en todos ellos; el hambre, la nula movilidad social ascendente y los altísimos niveles de violencia contra la población civil por parte de bandas del crimen organizado e incluso de autoridades.
Una mamá salvadoreña de recursos limitados prefiere que su niño se vaya a Estados Unidos a los once años de edad, antes de que sea víctima de la violencia de las pandillas o que caiga en las redes de la Mara, no es difícil entender por qué quieren huir del caos.
Entre octubre de 2013 y mayo de 2014, 9,850 menores salvadoreños no acompañados fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza; en El Salvador hay 2.37 millones de niños, lo que significa que aproximadamente uno de cada 240 niños de ese país ha tratado de cruzar a los Estados Unidos y fue detenido por la Patrulla Fronteriza.
Durante décadas Washington apoyó a dictadores, oligarcas y ejércitos centroamericanos que protegían intereses privados, políticos y de negocios, en contra de sus propios pueblos.
Hoy Centroamérica, como vastas regiones de México, es una fábrica de pobres que expulsa a su propia gente. Las plantaciones de café y plátano, las maquiladoras textiles y los centros turísticos para las élites locales y los extranjeros sólo concentran la riqueza en un puñado de familias que controlan la economía.
Nos alcanzó el destino a veinte años del TLCAN y diez años del TLC centroamericano, que se ‘vendieron' como palancas del desarrollo, el modelo económico genera emigración y luego criminaliza a los migrantes en tanto los pactos comerciales liberan el comercio, la inversión y el flujo de capitales pero restringen la movilidad laboral.
Después de todo, el comercio que más ha florecido en la región es el de drogas y de armas; las primeras, porque los consumidores estadounidenses son insaciables; las segundas, porque Estados Unidos provee de armas tanto a los gobiernos centroamericanos como a las bandas del crimen organizado que las compran, directa o indirectamente, en armerías estadounidenses.
En este contexto hablar de competitividad regional suena a ingenuidad o de plano parece una quimera.
México tiene que verse en el espejo centroamericano, muchos de los niños centroamericanos deportados de Estados Unidos quizá terminen por tratar de quedarse en México, que paulatinamente se está convirtiendo en un destino importante para los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
La militarización de las fronteras y la criminalización de los migrantes no son una solución; de nosotros no depende que haya una reforma migratoria en Estados Unidos, pero sí podemos impulsar una perspectiva regional de la migración en la que cada país se haga cargo de sus responsabilidades y no convirtamos a los niños migrantes en las víctimas de nuestra indiferencia.