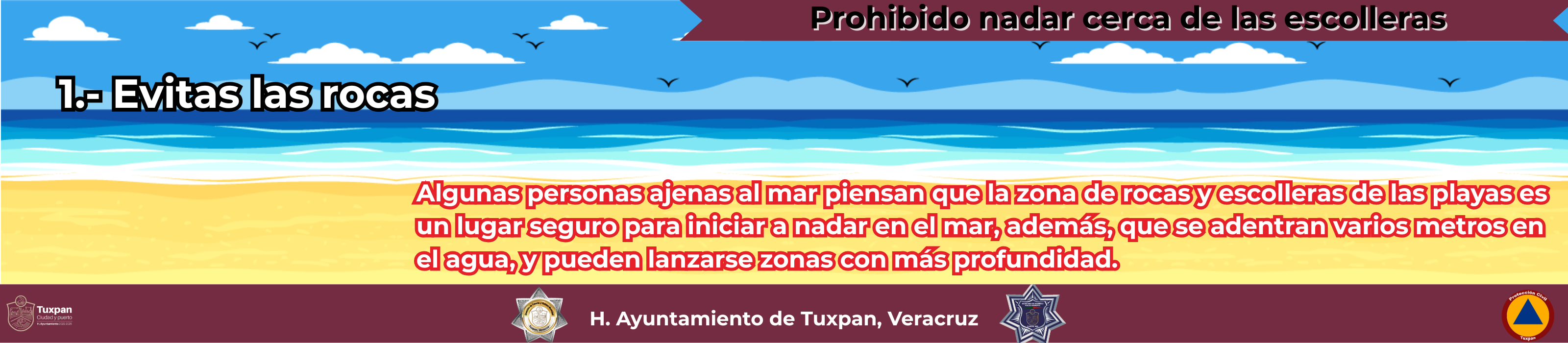El 14 de abril de 1561, los habitantes de Núremberg despertaron con el mismo ánimo de cualquier ciudadano del siglo XVI: la peste no los había matado aún, la Inquisición no los había acusado de herejía, y la Guerra de los Treinta Años aún no convertía Europa en un campo de cenizas, salían a sus calles empedradas, listos para iniciar su jornada con la seguridad de que el sol, en su eterno estoicismo, seguiría ahí. Y entonces alzaron la vista.
EL CIELO ESTABA EN LLAMAS
No, no era la segunda venida de Cristo, aunque más de uno lo debió pensar, no era una señal del apocalipsis, aunque el espectáculo tenía la teatralidad de los pasajes más estridentes del Libro de las Revelaciones, lo que vieron, según el testimonio recogido por el impresor Hans Glaser, fue una batalla, no una batalla de hombres con espadas y escudos, sino una confrontación cósmica, una refriega aérea de esferas, cruces, cilindros y objetos alargados que, según los testigos, se lanzaban unos contra otros, colisionaban y estallaban en llamas antes de desplomarse a la Tierra.
Algunos eran rojos, otros azules y negros, pero todos participaban en una coreografía de destrucción que ni los relatos mitológicos más fervientes de la época hubieran osado imaginar, para terminar el acto, cuando el cielo ya se había convertido en un lienzo de fuego y cenizas, un objeto negro con forma de lanza se quedó flotando sobre la ciudad, como un emperador satisfecho que observa el campo de batalla tras la victoria.
La noticia corrió, no era una anécdota de borrachos ni un rumor de taberna, el evento fue documentado y plasmado en madera, la tecnología de impresión de la época, y con ello entró al infinito catálogo de lo inexplicable. Pero como toda historia que se niega a encajar en la lógica dominante, con el tiempo empezaron a llegar las explicaciones.
Las explicaciones (o el eterno esfuerzo por domesticar lo desconocido)
Los escépticos modernos, que ven casualidad donde los antiguos veían destino, han propuesto que lo ocurrido en Núremberg no fue más que un fenómeno óptico: un parhelio, un juego de refracciones solares en los cristales de hielo de la atmósfera que puede generar imágenes de soles múltiples y formas extrañas, algo perfectamente natural, si uno es del tipo de persona que cree que lo natural es suficiente para explicar todas las cosas.
Otros, más psicológicos, sugieren que pudo tratarse de un episodio de histeria colectiva, en un siglo donde la superstición era la brújula del pensamiento y la Iglesia Católica se disputaba con el protestantismo no sólo el poder, sino la verdad misma, era fácil ver demonios donde había sombras y encontrar signos divinos en cada fenómeno inusual, un pueblo aterrorizado por la incertidumbre política y religiosa bien pudo haber visto en el cielo lo que temía en la Tierra.
Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque este no fue un caso aislado, cinco años después, en Basilea (1566), ocurrió algo similar: una oleada de esferas negras apareció en el cielo, moviéndose con una intención que parecía más cercana a la estrategia de combate que a la casualidad atmosférica. Si los parhelios eran tan comunes, ¿por qué no han seguido aterrorizando a poblaciones enteras desde entonces?
Lo que queda en el aire, Núremberg, en su momento, fue testigo de algo extraordinario, ya fuera una guerra entre civilizaciones extraterrestres, un fenómeno celeste malinterpretado o el delirio de una comunidad al filo de su comprensión del mundo, el hecho persiste. Persiste porque en cada era de la humanidad hay eventos que desafían la lógica de su tiempo y se quedan flotando en la memoria, como advertencias de que no todo puede ser explicado con la facilidad de un manual de ciencias.
¿Qué vieron realmente aquellos habitantes del siglo XVI? ¿Qué cayó en llamas sobre sus campos? ¿Era una batalla en los cielos o una revelación de que la Tierra, tan acostumbrada a verse a sí misma como el centro de la existencia, nunca estuvo sola?
El cielo de Núremberg ardió aquella mañana de 1561.
Y lo que nos dejó no fueron cenizas, sino preguntas.